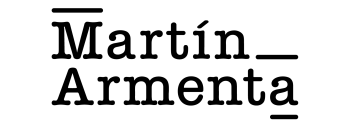La venganza de los fantasmas
Capítulo uno
El hombre de la moto vio la foto que le habían mandado al celular y comprobó que la cara correspondía a la del hombre que estaba a unos cinco metros frente a él, justo al otro lado de la calle.
No miró el nombre que había debajo de la foto, ese era un dato que no le importada. Era algo que dentro de poco serviría únicamente para engrosar las estadísticas de los fallecidos «por causas violentas».
El objetivo no se había percatado de su presencia. No tenía por qué hacerlo. Se encontraba charlando de manera despreocupada con otros dos hombres en la esquina suroriental de la Calle 68 con la Avenida Rojas.
El hombre guardó el celular y se acomodó en la motocicleta, bajó la visera del casco, se enfundó los guantes y se dispuso a esperar. Esa noche no tenía afán. Aquél era el único trabajo que le habían encargado hasta ese momento.
Se encontraba en el costado sur de las rejas que bordean el busto del general Rojas Pinilla. Se giró y levantó la vista para mirarle la cara. No le pareció nada del otro mundo. Solo era otra cara más de un hombre muerto. De esas había visto muchas y no se acordaba de ninguna. Bueno, tal vez la de su padrastro, el primer tipo al que mató. Era la única de la que se acordaba porque le gustaba hacerlo. Le daba satisfacción. Le recordaba el poder que sintió en ese momento y la sensación de alegría que le produjo el ver ahogándose en su propia sangre al hombre que había matado a su madre a punta de trompadas.
Se levantó el casco y lanzó un escupitajo a la base del monumento.
Se caló de nuevo el casco, se abrochó la correa de seguridad y se preparó para seguir a su presa. Había mucha gente, tenía que esperar. Miró el reloj. Eran las 10:30 de la noche, una noche que presagiaba lluvia y eso le gustaba, porque hacía que todo se limpiara más fácil —sobre todo sus huellas—. Sonrió. Ojalá lloviera.
En ese momento el objetivo se despidió de los otros y se dirigió hacia el sur por la Avenida Rojas. El hombre de la moto lo siguió a mínima velocidad por el otro costado sin encender las luces, bordeando las torres de energía de alta tensión que corrían a todo lo largo de la avenida. Enderezó la espalda y la curvó hacia adentro hasta sentir que la culata de la pistola se le incrustaba en la parte baja.
Sintió un hormigueo en la palma de la mano izquierda. Era la excitación que precedía al momento definitivo. Apretó con más fuerza el manubrio, de esa manera empezaba a tener el control y la conciencia de cada uno de sus músculos. Así liberaba la tensión y comenzaba a relajarse. No se sentía tenso porque algo lo preocupara, sino por la acumulación de la adrenalina que le producía la anticipación del éxtasis.
A mitad de camino entre la Calle 68 y la Calle 63 —allá donde empezaba el Jardín Botánico—, el objetivo giró a su izquierda y se metió por una de las calles hacia el oriente. El hombre de la moto maldijo entre dientes porque, justo en ese momento, una andanada de carros circulaba alocadamente en ambos sentidos de la avenida, haciéndole casi imposible cruzar de inmediato. Sin perder de vista a su objetivo, el asesino miró a izquierda y derecha y, aprovechando el espacio mínimo que apareció entre dos vehículos, apretó el acelerador a fondo. La llanta trasera levantó una polvareda sobre el suelo sin asfaltar de ese costado de la avenida y la moto salió impulsada hacia adelante.
Sorprendido por la maniobra, el chofer del primer automóvil tuvo que frenar de repente y de inmediato sintió cómo el carro que venía detrás se incrustaba en su baúl.
El asesino, sin mirar atrás, se internó por la calle que había tomado su objetivo. Aunque ya no lo veía, sabía exactamente por cuál calle había vuelto a girar. Un segundo antes de llegar a la esquina desaceleró la moto y siguió casi al ralentí. Se detuvo y miró hacia todos lados, como si estuviera perdido y tratara de encontrar una dirección. Al mirar a su derecha lo vio, justo cuando estaba entrando en una pequeña casa de dos pisos a mitad de la cuadra.
Sonrió. Todo sería mucho más fácil de lo que había previsto.
La calle estaba desierta. Le llamó la atención que, estando tan cerca de donde se encontraban hacía solo unos minutos, el ambiente fuera totalmente distinto. De aquel bullicio y aglomeración habían pasado, en menos de tres minutos, a la quietud y la soledad.
Una gota le salpicó en el hombro. La lluvia inminente le estaba anunciando su llegada. Todo era perfecto.
Puso primera y se dirigió a la casa. Al llegar, apagó el motor, bajó la palanca de estacionamiento, se quitó el casco y lo metió en la cajuela que llevaba en la parte de atrás. Todo lo hizo con una lentitud casi exagerada. Al verlo, nadie podría adivinar que se estaba preparando para cometer un crimen.
Se bajó la cremallera de la chaqueta y sacó un sobre de uno de los bolsillos interiores. Volvió a mirar la fotografía en el celular y esta vez sí se fijó en el nombre.
Timbró.
Quince segundos después se abrió la puerta y el tipo apareció en el vano con un gesto de extrañeza.
El hombre de la moto miró el sobre como si leyera el nombre escrito en él y volvió a levantar la mirada. Eso hizo que el otro bajara la cabeza de manera involuntaria y se relajara. Esa era la actitud que el asesino había previsto y estaba esperando.
Bajó un poco más la mano que sostenía el sobre al tiempo que lanzaba el otro brazo como un ariete contra el rostro del hombre. El otro recibió el impacto en plena sien y se desplomó sin saber siquiera lo que había pasado. No alcanzó a tocar el suelo, porque el asesino lo sostuvo del cuello con ambas manos y lo arrastró al interior de la casa mientras cerraba la puerta tras de sí con un golpe de cadera.
Todo pasó en menos de diez segundos. No hubo ruido, nadie se enteró. Al hombre de la moto le bastó con darle una mirada a la estancia para saber lo que debía hacer. Se echó al otro sobre los hombros, subió los escalones que daban al piso superior y, cuando llegó arriba, lo descargó sobre el barandal y lo empujó. La fuerza de gravedad hizo el resto.
El hombre se estrelló contra el piso con un ruido sordo, imperceptible desde afuera. El asesino lo contempló un rato hasta que una pequeña mancha roja empezó a extenderse muy lentamente sobre el piso.
Perfecto. Todo el mundo diría que se cayó. Sonrió. Un trabajo impecable. Pobre infeliz. Bajó las escaleras, abrió la puerta y salió a la calle. Recogió el sobre —que había caído al suelo cuando sujetó al otro con ambas manos—, sacó el casco de la maleta trasera, se lo puso y, con mucha calma, encendió la moto y tomó rumbo al sur para perderse en medio de la noche.
Si te ha gustado, y quieres seguir leyendo la historia, haz clic en el botón